Por Javier Barreiro
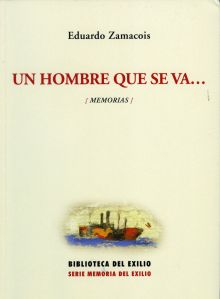 Los dos textos manuscritos de Zamacois, que publica Imán, me los proporcionó hace unos años Rodolfo Schelotto, amigo y albacea del escritor, con ocasión de las gratas conversaciones que sostuvimos en Buenos Aires en torno a la edición de sus memorias que, con el título Un hombre que se va…, preparé para la sevillana editorial Renacimiento y que se publicarían en 2011.
Los dos textos manuscritos de Zamacois, que publica Imán, me los proporcionó hace unos años Rodolfo Schelotto, amigo y albacea del escritor, con ocasión de las gratas conversaciones que sostuvimos en Buenos Aires en torno a la edición de sus memorias que, con el título Un hombre que se va…, preparé para la sevillana editorial Renacimiento y que se publicarían en 2011.
Eduardo Zamacois, hijo de padre español y madre cubana, nació en la finca llamada La Ceiba, cerca de Pinar del Río (Cuba) en 1873, el año de la I República y de Doña Perfecta. Su generación es, pues, la del 98, como 98 fueron los años que cubrió su larga vida hasta su deceso (1971) en la capital argentina.
A los cinco años acompañó a su familia a Bruselas, los cuatro siguientes los pasó en París y, a los diez, recaló en Sevilla. En su juventud, arribaba a Madrid, que fue su centro de operaciones pero, inquieto y andariego, volvió a vivir en París, en Barcelona e hizo muy numerosos y largos viajes a América, para, en su periodo de exilio, volver a residir en Cuba, Méjico, Estados Unidos y, finalmente, en la Argentina. No creo ser parcial si afirmo que, con todo este bagaje, sus memorias son las más ricas, variadas y completas de los escritores españoles de su tiempo.
Pese a estar hoy un tanto olvidado, el escritor fue protagonista y testigo de los hechos más significativos de la vida civil y cultural española durante tan apasionante periodo: espectador directo del problema cubano y los pujos regeneracionistas de toda una época, coetáneo del Modernismo que, si estéticamente le tentó poco, hubo de vivir con intensidad en sus años de redacciones y bohemias. Si decimos bohemia, Zamacois conoció y trató a todos sus servidores, desde aquellos con pretensiones de exquisitos hasta los más zarrapastrosos y desmandados, como Pedro Barrantes. Vivió ¿cómo no? el París de la Belle Époque. Dirigió la revista sicalíptica más popular de su tiempo, La vida galante, y no es de destacar aquí la relevancia que en la vida, la música y el teatro español tuvo esta apertura de mentes y costumbres traídas por el entorno teatral y periodístico de lo que se llamó sicalipsis. Respecto al protagonismo del escritor pinareño en la fundación de un subgénero literario como el que constituyeron las colecciones de novela corta, tan fundamental en la España de sus tres décadas (1907-1936) literariamente más importantes de los últimos siglos, es asunto al que ya se le han dedicado libros y que, venturosamente, los estudiosos están poniendo en los últimos tiempos en su merecido lugar. A Zamacois no le bastó con ello sino que fue, junto a Felipe Trigo, el más influyente de los novelistas eróticos de su tiempo; conoció y visitó América, al fin su continente natal, tanto y tan bien, que muy pocos escritores españoles pueden igualarlo y aquí habría que citar al eximio y desdichado Eugenio Noel. El arte por antonomasia del siglo XX, el cine, no le pasó inadvertido y tuvo un contacto directo con él. Lo tuvo, igualmente, con otro de los fenómenos tan propios del siglo como fue la radiofonía. Y, durante sus últimos años en la Argentina, también con la televisión.
Y, sobre todo, fue un escritor inmensamente popular tanto por sus muchos miles de colaboraciones periodísticas como por su producción novelística, que abarca desde fines del siglo XIX –su primer libro es Tipos de café (1893) y su primera narración, Amor a oscuras (1894)- hasta su novela sobre la guerra civil, El asedio de Madrid (1938), basada en sus experiencias personales. Más de cien títulos, varios de ellos, como (Memorias de un vagón de ferrocarril, La opinión ajena, Los vivos muertos…), best-sellers durante muchos años. Aún le quedó tiempo de sufrir un largo destierro, con regreso y, tras el toque de chufa, renovada escapatoria, al estilo de Max Aub. Todavía, en su exilio y con muchos años a cuestas, tuvo oportunidad de conocer y trabajar en Hollywood y, en fin, un montón de cosas más, de las que sus memorias, cuya primera edición data de 1964, dan cuenta.
periodísticas como por su producción novelística, que abarca desde fines del siglo XIX –su primer libro es Tipos de café (1893) y su primera narración, Amor a oscuras (1894)- hasta su novela sobre la guerra civil, El asedio de Madrid (1938), basada en sus experiencias personales. Más de cien títulos, varios de ellos, como (Memorias de un vagón de ferrocarril, La opinión ajena, Los vivos muertos…), best-sellers durante muchos años. Aún le quedó tiempo de sufrir un largo destierro, con regreso y, tras el toque de chufa, renovada escapatoria, al estilo de Max Aub. Todavía, en su exilio y con muchos años a cuestas, tuvo oportunidad de conocer y trabajar en Hollywood y, en fin, un montón de cosas más, de las que sus memorias, cuya primera edición data de 1964, dan cuenta.
Los dos textos que damos a conocer hacen referencia a la Guerra Civil española, periodo poco estudiado en la vida del escritor pinareño.
El primero debió de formar parte de una primera redacción de Un hombre que se va…, puesto que el asunto aparece allí reelaborado. Además de hacer referencia a la violencia represiva del bando republicano que acabo con la vida de varios inocentes escritores amigos -asunto que en el exilio fue generalmente obviado hasta muchos años después-, aparece una de sus innúmeras amantes con vocación de bailarina, Guadalupe Amiama, en este caso, hija, además de un amigo suyo.
 La conferencia, firmada en Méjico con la fecha exacta del séptimo aniversario del comienzo del estallido bélico, es la crónica de un impresionante episodio del que Zamacois, enrolado en el Batallón de Artes Gráficas aunque superase los sesenta años, fue testigo protagonista. Junto al capitán y redactor de El Socialista, Federico Angulo, que alcanzó el grado de teniente coronel y sería fusilado por los facciosos en Santander a mediados de octubre de 1938, aparece uno de los varios milicianos que recibieron el sobrenombre de “Pancho Villa”. En este caso se trata del alférez Ciriaco López, que había combatido en las campañas de África. En cambio, no se nos da el nombre del auténtico protagonista del caso, que lleva el rigor ético hasta el exceso o el heroísmo.
La conferencia, firmada en Méjico con la fecha exacta del séptimo aniversario del comienzo del estallido bélico, es la crónica de un impresionante episodio del que Zamacois, enrolado en el Batallón de Artes Gráficas aunque superase los sesenta años, fue testigo protagonista. Junto al capitán y redactor de El Socialista, Federico Angulo, que alcanzó el grado de teniente coronel y sería fusilado por los facciosos en Santander a mediados de octubre de 1938, aparece uno de los varios milicianos que recibieron el sobrenombre de “Pancho Villa”. En este caso se trata del alférez Ciriaco López, que había combatido en las campañas de África. En cambio, no se nos da el nombre del auténtico protagonista del caso, que lleva el rigor ético hasta el exceso o el heroísmo.
En cualquier caso, en ambos escritos aparece tanto la raza de narrador de Zamacois, como su compromiso con sus ideas de libertad y tolerancia, rasgo que, como tantos compañeros, hubo de purgar con el exilio.

Zamacois con el embajador mejicano en 1937
TEXTOS
La guerra había empezado.
Poco diré aquí de lo que luego advino. Fue una guerra sin prisioneros, en la que los beligerantes pelearon como tigres. La relación de los crímenes cometidos por las hordas fascistas, desde el asesinato de García Lorca y los fusilamientos en masa de Badajoz y de Oviedo hasta la destrucción de Guernica son incontables. A su vez, la masa liberal, sin jefes y obligada a defenderse, realizó atropellos sin excusa posible, tales como el ajusticiamiento de Ramiro de Maeztu, el de Manuel Bueno, el de Pedro Muñoz Seca, comediógrafo que tanto nos había hecho reír. Yo le quise bien. Era bueno, cordial, y al evocar su figura amable recuerdo, con emoción supersticiosa, esto que voy a contar:
El autor de “La venganza de don Mendo” y el famoso torero Ricardo Torres “Bombita” eran andaluces, y los dos habían nacido el 20 de febrero de 1879. Refiriéndose a esta coincidencia, por vaya, improvisó la peoría del “paralelismo”, que era, según él explicaba, la fuerza que une misteriosamente a las personas que floraron a la vida el mismo día, y en virtud de lo cual cuanto bueno y malo le suceda a una de ellas le ocurrirá también a la otra.
–Pues si eso es verdad –le decía bromeando Ricardo Torres a Muñoz Seca–, procure usted, don Pedro de mi alma, que no le silben ninguna comedia, porque si usted fracasa a mí me coge el toro.
Y lo que durante años fue para ellos motivo baladí de conversación cristalizó en un hecho escalofriante, porque el 29 de noviembre de 1936, esto es, al día siguiente de morir fusilado Muñoz Seca en Paracuellos del Jarama, moría “Bombita” en Sevilla.
En aquella ola de sangre naufragó mucha gente. Como por ensalmo la península se había convertido en un gigantesco campo de batalla. En Madrid, llegada la nieve empezaban los tiros. Eran los fascistas de la quinta columna los que disparaban, desde sus casas, sobre el trasnochador solitario suponiéndole “rojo”. La Muerte era un deporte. Todos queríamos pelear. Cada gremio formó sus batallones. Yo me alisté en el de “Artes Gráficas”. Matilde se inscribió como enfermera. Millares de hombres –obreros, campesinos, estudiantes, abogados, médicos, artistas– se afanaban en levantar alrededor de la capital amenazada un cinturón de trincheras. En mi novela “El asedio de Madrid” hablo largamente de cómo el pueblo, sin otra brújula que su instinto, se aprestó a defenderse. De aquellos días de solidaridad fraterna en que, sin conocernos, nos tuteábamos, como si la ciudad, toda ella, fuera una casa en la que sola había una familia, gentes indeseables se aprovecharon para asesinar y robar a mansalva. Fueron días bochornosos –pocos, dichosamente– a los que el general Miaja puso rápidamente término.
En uno de los muchos festivales que se improvisaban para reunir fondos con que comprar armas y medicinas, tomó parte Lupe. Era su “debut”. Un público de milicianos llenaba el teatro. Fui a verla; estaba inquieto; temía que no gustase por parecerme –contra la opinión de su Maestro– que todavía no bailaba bien. Pero aun siendo así, la noche de sus ojos criollos y la acobrada lozanía de sus veinte años se impusieron, y la ovación que manos generosas la tributaron cambiaron de cuajo su destino. Cuando nos reunimos en su casa la vi distinta y distante. Nada fuera de su éxito parecía interesarla, y me dijo que el empresario de un grupo de artistas del género “flamenco” quería contratarla para una gira por provincias. Concluyó:
–¿Tú me dejas ir…?
Comprendí que me sería imposible retenerla porque ya “se había ido de mí”. De pronto nos sentimos extraños. En esta repentina desunión influía el ambiente. Eran su vocación y la guerra, quizá lo que nos separaba? repuse, tranquilo, sin pena…
-Si quieres marcharte,vete. Por eso no vamos a reñir. Nuestro amor no debe ser para ninguno de los dos una esclavitud. Pero no olvides que, desde este momento, serás para mi una hija. Como amante te estorbaría. A los artistas les conviene andar solos.
Hizo un guiño que pudo ser de indiferencia o de incomprensión y no contestó. Estaba lejos; pensaba en el baile que era su horizonte. Después empezó a hablarme de los trajes que necesitaba para salir a escena. Los indispensables eran tres: el de gitana, el de baturra y el de charra. Valían muchas pesetas y las circunstancias no nos permitían comprarlos a plazos. Para poder pagarlos al contado vendimos nuestros muebles. El nido quedó vacío. Lupe, tan casera hasta entonces, no lo sintió. yo, tampoco. Éramos libres; el pasado había muerto. Días después los dos salíamos de Madrid; ella, rumbo a Levante; yo, cara al frente extremeño, con la columna que mandaba el muy caballero redactor de El Socialista, capitán Federico Ángulo. Más adelante, convertido en “corresponsal de guerra”, visité los frentes de Toledo y de Aragón. Otra vez en Madrid, publiqué dos libros de crónicas, uno con dibujos de Bartolozzi. De los episodios de que fui testigo, recojo aquí, sin intromisión, algunos que reflejan el vigor de la lucha.
Mis queridos oyentes:
A los pocos días de comenzar la guerra que había de derrumbar nuestra República (guerra que, más que civil, fue, como todos sabemos, guerra de invasión) me enrolé en el Batallón de Artes Gráficas y me marché a la Sierra. Después estuve en los frentes de Extremadura, de Toledo y de Aragón, y entre los muchos lances de extraordinario heroísmo de que fui testigo quiero recordar aquí el siguiente, por ser uno de los que mejor retrata la valentía temeraria y sobre todo la nobleza de miras y los fanáticos anhelos de superación que animaban a los “iluminados” que, en aquellos días gloriosos, sucumbieron defendiendo las trincheras de la libertad.
Lo que voy a contar ocurrió en el frente extremeño. Éramos unos quinientos voluntarios a las órdenes del capitán Federico Angulo, antiguo redactor de El socialista; hombre de pocas palabras, muy inteligente y muy bravo, que un año después habría de morir fusilado en Santander.
Aquella noche la pasamos acampados en el trozo de la carretera que va desde Azuaga a Medellín, cuyo castillo, fabricado en la cresta de un monte, recortaba sobre el azul celeste una gran mancha blanca.
No bien amaneció fuimos a ver a Angulo, que tenía establecido su Cuartel General (llamémoslo así) en una casuca de planta baja situada al borde del camino. Le encontramos escribiendo; probablemente no se habría acostado. Con él se hallaban un sargento gordo y risueño… ¡bebedor magnífico!… a quien llamábamos “Pancho Villa”, y otros jefes. A poco sonaron unos golpes en la puerta del despacho y seguidamente apareció un miliciano. Su rostro y la violencia con que entró expresaban cólera.
–¡Capitán! –exclamó–. Vengo a decirte (en aquellos días de hermosa fraternidad todos nos tuteábamos) que anoche me han robado el capote.
Federico Angulo suspendió su escritura, levantó la cabeza y se le quedó mirando.
–¿Quién te lo ha robado?
–No lo sé –repuso el quejoso–. A saberlo no vendría aquí con el cuento. Si te lo digo es para que veas el modo de averiguar quién es el ladrón y le castigues, porque yo entiendo que si peleamos por hacer una España mejor, entre nosotros no debe haber ladrones.
–Tienes razón –replicó Angulo–. Vete tranquilo; buscaremos al ladrón y le impondremos la pena que merece.
Y dirigiéndose a “Pancho Villa”:
–¡Tú, Pancho, que los conoces a todos, procura descubrir quién ha sido y tráemelo…!
Pancho y el acusador se marcharon y los demás nos quedamos silenciosos. La noticia nos había entristecido. Robar a un compañero era traicionarle, y entre nosotros no podía haber traidores.
–¡Si aparece –exclamó Angulo secamente– habrá que fusilarle!
Poco antes del mediodía entró en el despacho otro miliciano, como de cuarenta años, bajo y ancho de espaldas, que por su acento parecía aragonés. Llevaba un capote al brazo.
–Ya sé –dijo encarándose con Angulo– que andan buscando un capote que desapareció anoche; aquí lo traigo…
Hablando así lo colocó sobre la mesa.
–¿Quién lo robó? –preguntó el capitán.
–¡Yo! Lo robé porque tenía frío. Pero como luego he comprendido que hice mal… y como después de lo que he hecho no podría vivir… porque me mataría la vergüenza, vengo a que me fusiles.
Estas palabras magníficas extendieron por la habitación un frío. Lo sublime, a veces da frío. Angulo palideció:
–El solo hecho de acusarte a ti mismo –exclamó– aminora tu delito. Yo pensaré la pena que hemos de darte.
–No tienes nada que pensar –interrumpió el otro–. Fusílame y en paz. Ese es tu deber… y si no te atreves a cumplirlo me mataré, pero diciendo por qué me mato, para que mi muerte sirva de escarmiento y lección.
–Si esa es tu voluntad –repuso Angulo– te complaceremos…
Momentos después, parado en medio de la carretera ante el pelotón que había de fusilarle, aquél bravo (verdadero héroe de leyenda) decía, dirigiéndose a sus compañeros de armas:
–He robado, y por ladrón y por no considerarme digno de la causa que todos defendemos, yo mismo me he condenado a muerte. ¡Viva España!
Este episodio, mis queridos oyentes, refleja la moral sin mácula de aquella nueva España que la diosa Razón iba forjando en las trincheras.
Eduardo Zamacois.
México, 18 Julio, 1943


Javier; gracias por recordarme con tanto afecto y tu invariable valoración de nuestro querido Eduardo Zamacois, que evidentemente, no es Un HOMBRE QUE SE VA…. y por todo el valioso material enviado, El que no está aqui NO EXISTE!!!Fuerte abrazo Rodolfo