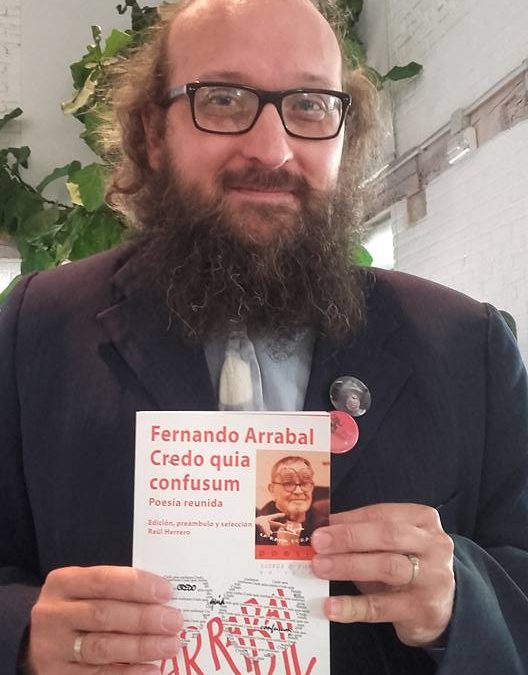Una tarde de otoño se sentó bajo un castaño. Los paisanos lo buscaron con gallinas y candiles. Al hallarle le sacudieron con varas de fresno. La mayoría aseveraba que alguien en esa postura merecía la muerte.
Llegaron tres viudas: La más joven le licuó con saliva las heridas; la de mediana edad con un lienzo le secó la frente empapada en esputos; la anciana le asestó una bofetada y le susurró: «Que eso te enseñe a no distraerte».
A veces se aproximaban curiosos: Le vapuleaban con troncos, en la cabeza le orinaban, le pellizcaban los muslos, mechones de pelo le arrancaban…
Veinte años más tarde lo cubría la maleza. Los jóvenes eligieron esa zona como lugar de esparcimiento, allí se consumaban tropelías y ayuntamientos. Los progenitores atajaron esas libertades: una noche amaneció fuego. Se trasfiguró en cenizas, pero mantuvo intacta su forma.
Desde esa eventualidad, un día al año los paisanos acudían a la imagen; derramaban sobre ella leche y miel, le ofrecían dátiles y tortillas.
Los geólogos con sus instrumentos midieron y pesaron lo que tomaron por roca antropomórfica. Los foráneos, temerosos, espantaron a los científicos a pedradas.
Una tarde de otoño las pavesas solidificadas se levantaron y echaron a andar.